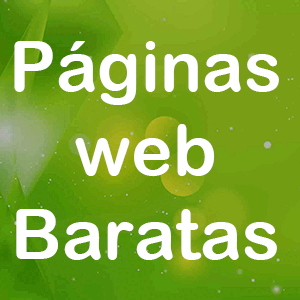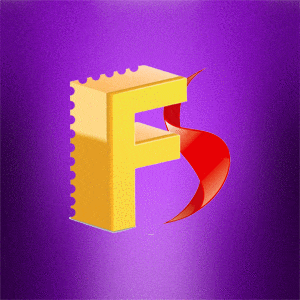Recorrer el Pedraforca con el taxi no deja de ser un vicio inocente, un hábito gratificante, una gimnasia mental, un modo de rellenar los tiempos muertos, y una especie de fata morgana en la dirección de la sabiduría.
Lo mínimo es acceder hasta la zona del refugio para después iniciar el paseo por los bellos senderos. Desde luego es un gozo bajar por el canchal de Saldes para todos los que amamos el Berguedà. Este fin de semana volvimos a subir al Pollegò Superior (2506 metros). Cuesta lo suyo.
No hay oficio más ligado al paisaje urbano que el del taxista. Este personaje, siempre al volante, siempre en tránsito, tiene una relación particular con el entorno.
El Pedraforca, en su recio perfil, no es simplemente una montaña. Es una promesa, una invitación a trascender la rutina, a ver más allá de las estrechas calles de la ciudad y sus ritmos agotadores.
Al llegar a Gósol, el taxista contempla la huella de Picasso, como quien se encuentra con el eco de un genio que supo ver la belleza escondida en las formas y los colores de estas tierras.
Y desde el Mirador de Gresolet, siente cómo el aire fresco y el horizonte le hablan de libertad, de un tiempo sin urgencias, donde las horas parecen deslizarse como agua entre las piedras del río.
Para el taxista, recorrer esta zona no es solo cuestión de turismo; es parte de un deseo más profundo, una búsqueda de sentido.
En cada curva, en cada parada junto al macizo del Pedraforca, se reaviva en él una curiosidad esencial, esa necesidad de conocer, de entender qué hay más allá de los límites impuestos por su rutina diaria. Y en ello reside su conexión con el espíritu catalán, con esa manera de abrazar el paisaje como algo propio, íntimo.
El Santuario de Gresolet, solitario y sereno en su enclave, ofrece al taxista un momento de recogimiento. Allí no hay clientes ni taxímetros, solo el susurro de los bosques y el cielo abierto que parece extenderse para acogerlo. Esa experiencia, ese instante de comunión con la naturaleza, es lo que lleva al taxista a sentir que su oficio, que hasta ahora ha sido funcional, puede convertirse en un vehículo para algo más grande: una forma de vivir el mundo y descubrirse a sí mismo.
El Pedraforca, como un coloso indiferente al vaivén de los tiempos, se yergue en mitad del Berguedà, retando no solo a la imaginación sino también al paso cansino de un taxista metropolitano, acostumbrado a lidiar con el asfalto tórrido y los cláxones desafinados de la urbe. Conducir hasta aquellos parajes no es solo un ejercicio físico; es una catarsis del alma, un ritual humilde que bien podría ser considerado acto devocional.
El camino se inicia entre curvas culebrinas y pinares oscuros, donde el sol juega al escondite con las sombras, y el aire lleva en su regazo el olor resinero de los montes. Al llegar al refugio, el cansancio se sacude en los bancos de madera, y el andar se transforma en ceremonia mientras los senderos se adentran en la montaña, abriendo un telón de cumbres y peñas. Bajar por el canchal de Saldes, ese río de piedras, es un desafío para las piernas y una caricia para el espíritu.
Desde el Mirador de Gresolet, el horizonte se despliega como un tapiz infinito. Allí se inició la ruta, que nos llevó hasta Gósol, donde Picasso bebió de la inspiración de estas tierras para fijar en sus litografías las geometrías caprichosas de este rincón catalán. Más allá, la cuenca de Collel divide, como un juez salomónico, las aguas que se entregan al Segre y las que se rinden al Llobregat. La Sierra del Cadí asoma su perfil recio, y el Santuario de Gresolet vigila, sereno y altivo, como una atalaya espiritual.
Para un taxista habituado al incesante tráfico y al estrépito urbano, esta expedición es una huida redentora. Nuestro vehículo, aquel taxi devenido en Rocinante, parece vestir galas de noble corcel mientras nos conduce por estas sendas agrestes. Al final, alzamos nuestra humilde bandera amarilla y negra en la cima, como un recordatorio de que incluso los de asfalto y semáforos pueden conquistar montañas y horizontes. Y así volvemos, quizás más cansados, pero más vivos, con el deseo indómito de evitar cualquier atasco, aunque sea el del alma.