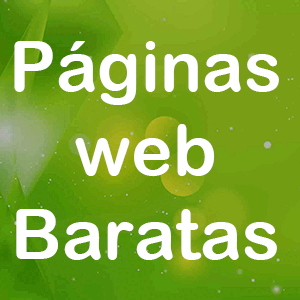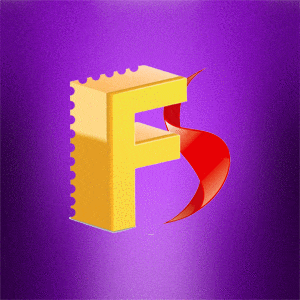Ahí estábamos el Ángel y yo, dos pintas con más pelo que posibles, las mochilas como lastre y el billete de Interrail, ese pasaporte cutre a la bacanal europea.
De cantautores llorones y sesudos ya estábamos hasta la coronilla, la verdad. Después de la matraca franquista, uno pedía tralla, algo que te volara la cabeza sin tener que comulgar con rollos políticos cada dos por tres.
Y Led Zeppelin, amigos, sonaba a eso: dinamita pura. Adiós al Desencadenando canciones, la selección cantauteril de aquella época. Volveríamos a ella cuando el rock y la Pint Of Beer, medio litro de cerveza antes de las 11 de la noche.
Para un españolito de la época, salir de la piel de toro era condición sine qua non para catar la vida, la de verdad. Y si era sin un duro, mejor.
Ahí entraba en juego la magia del Interrail: por cinco mil pelas de entonces, cualquier tren te tragaba sin preguntas, siempre que no hubieras soplado veinticinco velas.
El Ángel, diecisiete; yo, dieciocho. Entre los dos, la pasta justa para un mes de supervivencia al límite: dos mochilas, dos sacos mugrientos y unas ganas de juerga que no cabían en un vagón de mercancías.
París nos recibió con su altivez de ciudad que se sabe guapa. Entre el paño grasiento del billar del hostal y los berridos mañaneros de las vecinas, que le daban al repertorio francés como si no hubiera un mañana, pillamos rápido que la Ciudad de la Luz nos llevaba treinta años de ventaja en todo: educación, urbanismo, y unos impuestos que te dejaban el alma tiritando. Pero no habíamos cruzado la frontera para hacer un estudio comparativo de la renta per cápita, así que, mochilas al hombro y a seguir la ruta.
El ferry en Calais nos escupió en la costa inglesa con la delicadeza de un estibador con dolor de espalda. Y allí estaba, sacado de la portada del Animals de Pink Floyd, ese edificio amenazante, esa fábrica dándonos la bienvenida al despiporre británico, anunciando la llegada a Londres.
Knebworth, el destino final de nuestra odisea de baratillo, era la apoteosis.
Treinta mil miserables pesetas para un mes en la Pérfida Albión, y la entrada al concierto, quince mil. ¡Quince mil! Y pensar que me había rajado de ver a los Rolling Stones por seiscientas pelas, que me parecían un atraco a mano armada.
El caso es que volvimos quince días antes de lo previsto, más hambrientos que un perro chico, pero con la conciencia tranquila de haber estado a la última. Una chica vasca nos invitó a cerveza en el Ferry de vuelta porque no teníamos ni un duro.
Ese dinero fue para un buen fin. Un concierto de Led Zeppelin no era un evento, era EL EVENTO. El acontecimiento del siglo. Tocaban la mitad de los Rolling Stones como teloneros y un tal Todd Rundgren que, para mí, fue el puto amo de la noche.
Quizá fue la última gran sacudida de lo que significaba el rock antes de que los ochenta lo convirtieran en un producto aséptico y domesticado.
En un tren de cercanías, de esos que huelen a fritanga y sudor, llegamos a Knebworth. La poca pasta que nos quedaba se esfumó en un pollo con patatas mañanero, regado con una cerveza tibia. El resto del día lo pasamos a palo seco, viendo a los ingleses engullir sándwiches como si no hubiera un mañana y trasegar cajas de cerveza como si les fuera la vida en ello.
El taxista, un viejo zorro de la carretera con un acento cerrado como una caja fuerte y una indiferencia que rayaba en el arte zen, nos llevó de la estación al recinto. Pero a nosotros nos daba igual a pesar de que seríamos también taxistas siete años después.
Íbamos camino del delirio colectivo, de los solos que parecían no acabar nunca, de un Robert Plant que aún podía desgarrar el aire sin que se le rompiera la voz. De un baterista desenfrenado en una locura que lo llevaría a la muerte, pero contento y agradecido por la rendición de las masas de jóvenes inocentes entregados.
Aquellos ingleses parecían tener 10 años menos de lo que nosotros aparentábamos. Y es que nosotros estábamos más viejos por hartazgo de la dictadura. Más viejos y también más sabios delante de unos jóvenes que allí lo tenían todo y no se planteaban nada.
La multitud era un puto océano humano que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La música retumbó como si los mismísimos dioses del rock and roll estuvieran echando un pulso en el cielo.
Fue un espectáculo, sí señor. Y lo supimos desde el primer acorde, después de que para los Zeppelin les subieran doblemente el sonido con respecto a Tood Rundgren.
Éramos jóvenes, nos sentíamos invencibles y el mundo, al menos por esa noche, era nuestro. Que Bonham se iría al otro barrio al año siguiente, que Zeppelin se convertiría en leyenda, que la nostalgia nos daría un buen meneo décadas después… todo eso quedaba lejísimos. Lo único que importaba era que estábamos allí, en el epicentro del terremoto, en el momento exacto en que la historia se escribía a base de riffs.
Empezaba a correr la mosca detrás de la oreja de que nuestra generación era una panda de tarados y ladrones esperando la ocasión para arramblar con todo, pero allí, en medio del guateque, no daba esa impresión. La democracia parecía tan diferente de la dictadura que hubiéramos muerto por ella como tantos idiotas. En 1979 estábamos convencidos. También pensábamos que el comunismo era ya la repolla. No os riais, eran otros tiempos, se decía que estaban cambiando. No lo creo, seguimos adorando a Rafael.
Aunque los ingleses, todo hay que decirlo, eran unos pajilleros que miraban por los agujeros cómo orinaban las chicas.
A la vuelta saldríamos a la carrera hacia la estación, y ya se veía venir la batalla campal para subirse al siguiente tren. Y es que el inglés, señores, no es como los de Hospitalet. El inglés está por civilizar. El ciudadano de La Florida ,aunque procedente de la alcantarilla y criado en el arroyo no mira como orinan las chicas ni se pelean por subir a un tren. Hablo de 1979,ojo…..
Ahí estábamos, el Ángel y yo, dos melenudos con las mochilas a cuestas, las chupas de cuero hechas unos zorros y el Interrail en el bolsillo como un amuleto para saltarnos las normas.
Decían que el mundo cambiaba. Decían que la música también. ¡Pero a nosotros nos importaba un carajo la teoría! ¡NO!
Nosotros estábamos allí por la descarga eléctrica, por el rugido que te hacía vibrar hasta los empastes, por el grito primal de Led Zeppelin lanzado al cielo de Knebworth como una plegaria salvaje al dios del rock.
Nos sentíamos dentro de una película sin guion, solo velocidad, solo vértigo.
Knebworth: ¡LA MADRE QUE LOS PARIÓ! La MAREA HUMANA. El CAOS. El RITMO que te taladraba los sesos.
El MONSTRUO SONORO que despertaba y se expandía como una plaga.
Los trenes nos dejaron en medio del campo, con la mirada de asco profesional de quienes han visto demasiados chavales con sueños de rock y los bolsillos vacíos. Pero nos daba igual. Estábamos allí. Respirábamos el aire denso de cerveza barata y humo de porro, nos zambullíamos en el océano de cuerpos, nos dejábamos llevar por las olas de gritos y sudor.
No sabíamos que era el final de una era, aunque después, en el 81, el Bruce Springsteen que vimos en el Palau la clausuraba brillantemente, pero algo en el ambiente lo presagiaba. Y también una película de Scorcese: The last waltz.
Todo era gigantesco, estábamos en 1979 y era la primera vez que se ponían unas pantallas inmensas para que los 400.000 hippies o rebeldes sin causa vieran el mínimo deambular de los gladiadores del rock. Nunca visto antes, incluido en las 15.000 pesetas que soltamos, nuestra ruina temporal, pero cuanto íbamos a vacilar por ello.
El sonido nos sacudía como un puto terremoto, y cuando Plant extendía los brazos y cantaba, era como si lanzara un hechizo sobre todos nosotros.
Todo se fundió en un torbellino de riffs salvajes, luces cegadoras, locura colectiva.
Nos convertimos en parte de la historia sin darnos cuenta.
Más tarde conocí a Ellen, a la que le conté la historia:
”Manuel ,eres tan distinto al resto del rebaño, hazme tuya como cuando Robert Plant me susurraba con su voz y su armónica, acaríciame cómo Jimmy Page a su guitarra y sacúdeme el trasero cómo John Bonham imprimía fuerza a sus baquetas, házmelo duro.”
A partir de entonces fue un “no parar” hasta que se cumplieron mis sueños convirtiéndome en taxista.