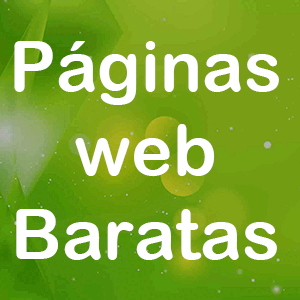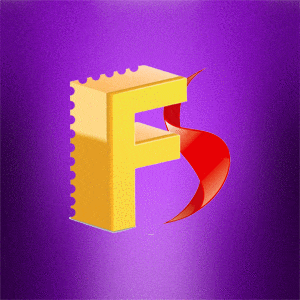El Azaña que regresa, 80 años después
Vilipendiado, calumniado por sus detractores, hay un Manuel Azaña que aún habita el lóbrego exilio del franquismo en Montauban (Francia).
Junto a él, existe otro. El que regresa, a veces clandestinamente, todavía maldito, al Madrid que lo supo escritor, ateneísta, orador elocuente, Ministro, presidente del Gobierno y de la República. Asomó tímidamente con Felipe González.
Aznar quiso recuperarlo, con escasa credibilidad, de la mano de Jiménez Losantos y de los recuerdos de su abuelo Manuel, a quien el propio Azaña tenía por fascista confeso. José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer presidente de la democracia en visitar su tumba. Mariano Rajoy citó varias veces sus llamadas a concordia.
Y este martes 3 de noviembre el político republicano se hizo presente en el homenaje que le rindió el Congreso de los Diputados, con una mínima presencia a causa de la pandemia: miembros de la Mesa, algún familiar, portavoces de los grupos parlamentarios y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Se notaba en el ambiente el esfuerzo por conseguir que quien regresa sea el Azaña “de todos”. Vox vetó el acto, por considerarlo un ataque indirecto a la monarquía. El Partido Popular lo aceptó a regañadientes, aunque propuso, sin suerte, que se homenajeara también al jefe de la Confederación Española de las Derechas Autónomas (CEDA), Joaquín María Gil Robles (un personaje singular que, aunque evolucionaría con el tiempo, en 1934 admiraba al dictador austríaco Engelbert Dollfuss y multiplicaba sus apariciones con estética y gestos fascistoides: “¡Jefe!, ¡jefe!”)
No obstante, o precisamente por eso, el video protocolario, preparado por los propios servicios de la casa, intentó no levantar ampollas: Azaña y Las Veladas en Benicarló. Azaña y El jardín de los frailes. Azaña orador. Azaña impulsor de la Ley de Defensa de la República (una de las leyes menos ejemplares, en realidad, del primer bienio republicano).
Azaña melancólico, en plena guerra, recordando que “todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo” y pidiendo, al borde de la derrota, “paz, piedad, perdón”, algo que nunca llegó.
Sería injusto afirmar que el Azaña que sobrevoló el acto sea totalmente ajeno al Azaña histórico.
Pero el reduccionismo y los énfasis eran evidentes
Dos veces, a lo largo del acto, se recordó que Juan Carlos de Borbón, siendo rey, se entrevistó en México con Dolores Rivas Cherif, viuda de Azaña. Y que esta, a sus 84 años, le habría dicho: “Cuánto le hubiera gustado a don Manuel Azaña vivir este día, porque él quería la reconciliación de todos los españoles”.
Sería injusto afirmar que el Azaña que sobrevoló el acto sea totalmente ajeno al Azaña histórico. Pero el reduccionismo y los énfasis eran evidentes.
Ni siquiera el busto labrado en piedra por el escultor Evaristo Belloti, cedido por los herederos del que fue su partido, Izquierda Republicana, parecía sentirse interpelado, reconocido, en lo que con tanto tacto, con tanta intención de recrear un consenso ilusorio, se mostró y se escuchó.
Se habló, buscando no inquietar, de un Azaña reformista, defensor de los cambios evolutivos, tranquilos, y enemigo de la revolución.
Sin embargo, costaba reconocer en ese retrato al crítico jacobino, penetrante, de la monarquía borbónica y de las oligarquías que parasitaban a su sombra. O al dirigente realista que, en su breve pero esencial Caciquismo y democracia, iba a la raíz del problema y señalaba que “a los pies del cacique hay siempre un grupo de hombres sin libertad [a los que] no se les redimirá con una simple reforma de la ley electoral”.
Ese mismo Azaña era el que, sin ninguna ilusión puramente parlamentarista, reconocía que “el combate serio contra el caciquismo lo sostienen hoy las organizaciones de braceros y de pequeños labradores”, esos “gérmenes de la democracia campesina” que “pugnando por la emancipación económica y el perfeccionamiento social […] destruyen el artificio de las banderías políticas y desenmascaran a los aliados del cacique” ¿Cómo puede, quien así habla, ser presentado, previa anestesia, como un político “de todos”, incluso de aquellos que apuntalan la desigualdad y el privilegio?
Lo mismo puede decirse de la anécdota del abrazo entre Juan Carlos I y la viuda de Azaña, en 1978. ¿Cuál sería su sentido? ¿Presentar a Azaña como alguien que, en nombre de la reconciliación, habría aceptado la impunidad de unos crímenes de Estado que en su crueldad llegaron mucho más lejos de lo que humanamente podía imaginar? ¿Mostrarlo dispuesto a aceptar componendas con quienes niegan, una y otra vez, que la justicia, la verdad y la reparación sean posibles? ¿Reconciliarlo con la propia monarquía, a la que enfrentó sin reservas?
Cualquiera de estos intentos se antojaba endeble
¿Cómo hubiera reaccionado Azaña a la noticia, publicada el mismo día de su homenaje, de que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando los gastos de varias tarjetas opacas de crédito que usaban el propio Juan Carlos de Borbón, la Reina Sofía y varios de sus familiares más directos? ¿No hubiera visto, en ello, una confirmación más de la necesaria contraposición entre la venalidad monárquica y la austeridad y la honestidad republicanas? ¿No hubiera pedido la investigación hasta el final, en el propio Congreso, de esas actuaciones?
Difícil no evocar, junto a tantas otras, las opinión que vertió al respecto en Mi rebelión en Barcelona, de 1935: “Cuando un régimen se hunde como se hundió y por lo que se hundió el régimen monárquico en España, que fue por su descrédito moral, tiene que hundirse el anverso y el reverso, porque un régimen es todo un ambiente político, es toda una escuela política en la que se educan los que lo sostienen y los que lo combaten”.
Azaña se fue apagando políticamente y murió, poco después de terminar la guerra, en un modesto hotel francés de provincias
Contenido, austero, casi aséptico, el recuerdo de Azaña se cerró con la interpretación al piano de Suspiros de España, de Antonio Álvarez Alonso, por parte de Samuel Martín, alumno del Conservatorio Superior de Música de Madrid.
El pasodoble, compuesto en 1902, con letra añadida en 1938, simbolizó para muchos exiliados la nostalgia y la tristeza del país perdido.
El último Azaña, es verdad, había perdido la ilusión y muchas de sus esperanzas políticas. En 1934, ante la amenaza de un retroceso reaccionario, se sumó decidido al comité revolucionario de Asturias.
Pero en 1936, a pesar de la victoria del Frente Popular, no se vio ya en condiciones de afrontar una batalla que exigía ir más allá de la revolución parlamentaria que intentó impulsar en 1931. Tampoco confió en las fuerzas de un pueblo que, abandonado a su suerte por la Tercera República Francesa y por la monarquía parlamentaria británica, asombró al mundo defendiendo, casi en solitario, a su “República de trabajadores” –como decía la Constitución de 1931–, contra las fuerzas sublevadas de Franco, contra los tanques y los buques de guerra de Mussolini, y contra la aviación y la asistencia técnica de Hitler.
Ese pueblo trabajador, que sí había creído en las escuelas, las bibliotecas, la asistencia médica, los tímidos repartos de tierras puestos en pie por la República, conmovió al mundo por su resistencia tenaz durante tres años.
Azaña no lo vio, como no vio la naturaleza especialmente cruel del régimen que se avecinaba. Se fue apagando políticamente y murió, poco después de terminar la guerra, en un modesto hotel francés de provincias, solo protegido por la Embajada de la República de México, que, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, fue la única en apoyar a la II República hasta el final.
En la ceremonia del Congreso, compareció, a pesar de su “fondo castícismo de indiferencia estoica”, quien con el buen Sancho terminó repitiéndose: “Tanto me da vivir en un palacio como en una aldea. Todo lo que soy lo llevo conmigo […] desnudo nací, desnudo me hallo; ni pierdo ni gano”. Pero no es ese el único Azaña que pugnaba por volver.
Junto al perseguido, al derrotado, se podía sentir, palpitante, al ateneísta fogoso, impenitente, al regeneracionista audaz, al erasmista ilustrado, al insobornable hijo de la Revolución francesa que mucho tiene para decirnos, aún hoy, sobre las grandes tareas republicanas de nuestro tiempo.
El Azaña que regresa, 80 años después